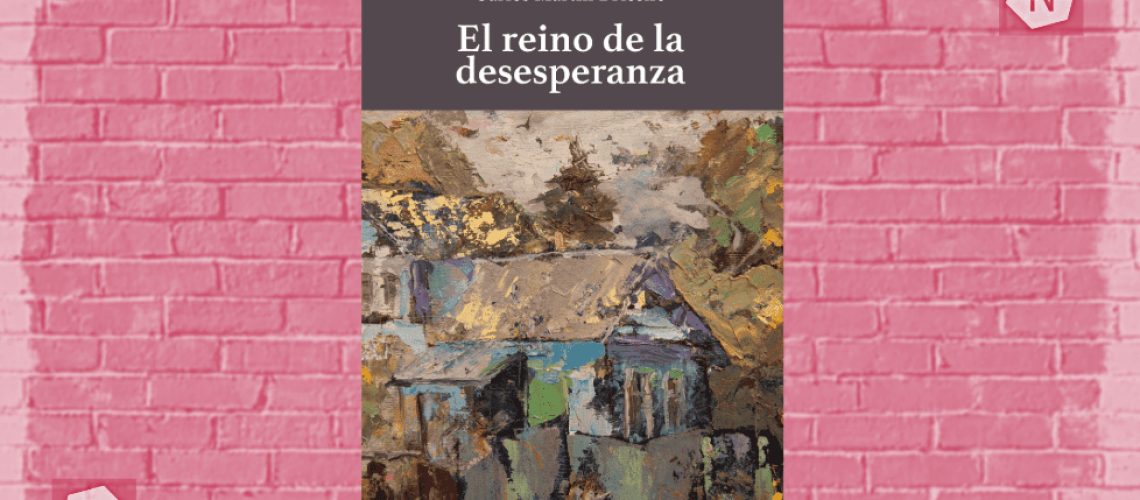Habían colocado a mi padre sobre unos rústicos cartones, encima de una mesa de acero inoxidable. A un lado quedó el féretro en el que lo velamos durante la madrugada; ahora estaba abierto, se podía ver el interior grisáceo y acolchado donde reposó su cuerpo. Yo estaba allí para constatar que fuera a él y no “un perro callejero”, como dijo una de mis hermanas, al que metieran al incinerador
Mamá lo había vestido con su impoluta guayabera de siempre, unos pantalones grises y aquellos zapatos setenteros Jean-Pierre de hebilla que se ponía nada más en ocasiones especiales. Sentí ganas de llorar, pero el pudor de hacerlo delante de aquel par de desconocidos me contuvo. Lo que menos quería era hablar con alguien, así que desvié la mirada hacia el jardín que rodeaba el crematorio. Imprevisto, el canto de un ruiseñor llegó nítido hasta mis oídos. Estábamos en medio de la ciudad, pero los laureles que rodeaban el sitio atenuaban el zumbido de los automóviles que cruzaban por la avenida cercana.
Desde lejos, observé las maniobras que los empleados realizaban ayudados de un lienzo para no tocar el cadáver. El hombre que parecía estar a cargo detuvo la acción y me preguntó si no deseaba despedirme. No, no quería. Lo único que ansiaba era largarme de ahí lo antes posible, pero hubiera sido una grosería hablarle de esta manera. Por mi cabeza cruzaron las imágenes del momento en que estuvimos todos —hijos, nietos, nueras, yerno— alrededor de mi padre mientras agonizaba en su blanca habitación, y el llanto estuvo a punto de ganarme. Recordé su dificultosa manera de abrir los ojos cuando escuchaba las voces de mis hijos, volví a ver la figura del médico tomándole con indiferencia el pulso antes de informarnos que había fallecido, escuché otra vez los lloriqueos de mi hermana menor y las interminables oraciones de la mayor. No, ninguna despedida. ¿Tenía sentido hablar a sus despojos, autoflagelarse? Negué con la cabeza. Sin decir media palabra el hombre volvió a ocuparse de lo suyo. Me dio la impresión de que no esperaba esa respuesta.
Miré la hora en mi reloj de pulsera: ocho con cuarenta. A las diez en punto debía de estar al otro lado de la ciudad en una junta de trabajo. ¿Cancela la muerte esta clase de compromisos? Se me estaba haciendo tarde, pero alguien tenía que acompañar el cuerpo hasta que comenzara a calcinarse, así lo establecían las reglas del servicio fúnebre. Y como fui el único de los cinco hijos que no pudo quedarse toda la noche en el funeral, mamá me eligió a mí.
—Anda, ve tú, al menos dormiste unas cuantas horas, no vaya a ser que nos entreguen cenizas de perro callejero —apoyó mi hermana menor.
Breve, muy breve había sido el velorio. Mi padre falleció a las once de la noche y lo iban a cremar unas cuantas horas después. A la funeraria acudimos solo “los más cercanos”, como decidió mi madre, no como hubiera querido papá, a quien le encantaba agasajar a sus amistades. Por él, estoy seguro, habría elegido un mejor sitio, uno de esos velatorios modernos donde sirven alcohol y bocadillos, un lugar donde sus amigos pudieran recordar lo buen anfitrión que era. Pero a mi madre, tras haberlo cuidado día y noche durante tres agotadores meses, todo eso le importaba poco. Contrató una funeraria anodina decorada con plantas artificiales, muebles incómodos y luz blanca.
—¿Va a conservar algo de él?
La pregunta del hombre me devolvió a la realidad. Por fortuna ya conservaba bastante: me aficionó a la buena mesa, me inculcó el gusto por los boleros y la canción yucateca, me heredó esa mirada pesimista del futuro disfrazada de previsión. Cuesta trabajo imaginar a otros deudos “conservando” de última hora algún objeto de sus muertos. ¿Qué es lo que tomarían? ¿Zapatos? ¿Corbatas? ¿Lentes? ¿Algún mechón de pelo?
—Nada, gracias —me limité a decir.
Y esta vez el hombre me miró con lástima.
No sé por qué su gesto me recordó el de los médicos cuando mi madre les preguntaba si las intervenciones quirúrgicas que le harían a mi padre servirían para algo.
“Señora”, decían, arqueando las cejas, modulando la voz, “nosotros estamos para prolongar la vida, no para detenerla”.
Al cabo, lo único que hicieron los hijos de puta fue dilatar su agonía. Abrirle la cabeza a un hombre de ochenta y cuatro años aniquilado por un derrame cerebral y torturarlo con una incisión en la tráquea para que pudiese respirar no tenía ningún sentido…, pero no iban a perder la oportunidad de bajarle una buena cantidad a la compañía de seguros.
Revisé mi teléfono celular. Habían comenzado a llegar mensajes de condolencias. Gente de la que no sabía nada desde hacía un buen tiempo estaba solidarizándose por mi pérdida. Irónico. La muerte de mi padre me estaba provocando más furia que tristeza. Tenía odio acumulado contra los médicos que decidieron operarlo sin advertirle a mi madre las consecuencias; los mismos que, luego de mantenerlo treinta y nueve días en terapia intensiva, decidieron devolverlo a casa al admitir que todo era inútil.
Un cuerpo inmóvil y silente que respiraba a través de un orificio en la garganta y al que había que alimentar con papillas a través de otro hueco en el estómago. Eso fue lo que nos entregaron.
Mamá tuvo que adaptar un cuarto, alquilar una cama especial y contratar tres turnos de enfermeros con el fin de replicar en su casa las condiciones de la clínica. Cada vez que iba a visitar a mi padre, yo salía devastado. Resultaba imposible comunicarse con él. La mayor parte del tiempo estaba dormido. Reaccionaba apenas. Y se reanimaba levemente solo cuando oía los saludos de sus nietos. Despegaba ligeramente los párpados y hacía un esfuerzo por hablar sin conseguirlo. Puta madre, él no tenía que pasar por todo esto. ¡Cómo deseé —quizá él también— que hubiera fallecido en su cama sin pisar ningún quirófano!
“Déjame en paz, mujer, prefiero dormir.” Así se lo dijo a mi madre cuando ella intentó llevarlo al hospital en la madrugada, inmediatamente después del golpe accidental que se dio en la cabeza. Pero una vez que amaneció, presionada por las voces que le reclamaban su aparente conformismo —¿en serio no lo vas a despertar?, ¿vas a cargar toda la vida con la culpa?—, mamá llamó a la ambulancia y no hubo marcha atrás. Lo demás vino en cadena.
Intento contestar los mensajes. Me toca agradecer las condolencias en las redes sociales, pero son demasiadas como para responder en este momento, sobre todo porque los empleados funerarios están a punto de terminar su labor. Lo han colocado muy cerca de la boca del horno. Lo veo pequeño, minúsculo ante la proximidad de la lumbre. Puedo distinguir su rostro sombrío, el bigote oscuro que jamás se rasuró, el pelo escaso, cano y revuelto. Sé que en unos instantes, después de que estos hombres lo arrojen al fuego, ya nada quedará de él. Seré el último en verlo completo.
Antes de oprimir el botón que abre las puertas del horno, el encargado me pide que estampe mi firma en un libro contable de pastas duras. El nombre de mi padre figura entre las defunciones del día. Le entrego mi credencial de elector y anota la numeración a un lado de mi rúbrica. El silencio es una lápida sobre mis espaldas. A partir de este momento, el cuerpo de mi padre les pertenece. Se abren las compuertas con un sonido metálico que hiere y observo cómo el ayudante, sin ningún tipo de protocolo, empuja el cadáver de papá hacia las llamas. Alcanzo a escuchar el abrasador sonido del fuego avivado por la combustión. Desvío la mirada para que nadie me vea llorar.
Texto publicado en el suplemento Laberinto del periódico Milenio el 23 de agosto del 2024
Enlace: https://amp.milenio.com/cultura/laberinto/el-adios-un-cuento-de-carlos-martin-briceno