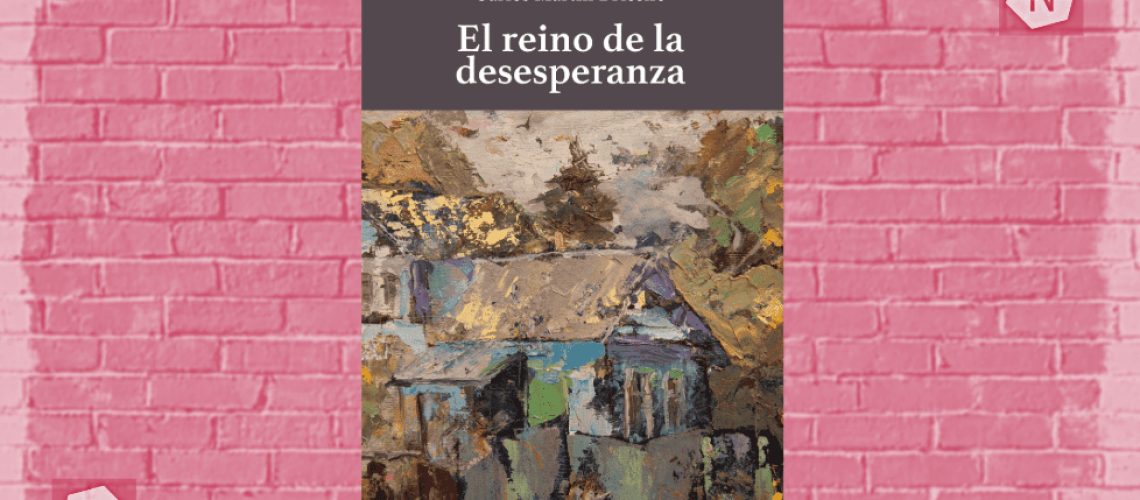Presentamos un cuento de Carlos Martín Briceño, incluido en su libro más reciente El reino de la desesperanza. El protagonista de la historia nos relata cómo son los últimos días de su padre en un hospital, en donde los paliativos de un enfermero le harán recordar cómo se comportó su progenitor durante su vida.
–¡Me van a volver puto!
La voz de mi padre retumba en el pabellón del hospital. El enfermero y yo quedamos perplejos. Papá lleva días en esta cama diminuta emitiendo balbuceos, perdido entre la bruma del Tramadol, pero en cuanto siente que comienzan a tantearle el trasero, entreabre los ojos y suelta el reclamo. Parece mentira que a sus setenta y siete, a punto de morir de cirrosis, luego de haber dedicado toda su vida a los excesos, lo cohíba tanto que le toquen el culo. Se revuelve entre las sábanas y lo tomo con firmeza del brazo para evitar que dé un manotazo al joven que lucha por meterle la cánula en el ano.
Papá me mira con fijeza, arquea las cejas y hace pucheros, pero no puedo ni quiero detener al enfermero; si pretendo mantener a mi padre en este hospital público hasta que fallezca, es necesario respetar las reglas, o corro el riesgo de que lo echen antes de tiempo, y no estoy dispuesto a pagar un peso para que agonice en mi casa o en alguna de esas carísimas estancias para enfermos terminales que han abierto en las afueras de la ciudad. Aquí, por lo menos, tiene asegurados el aseo diario y la comida caliente. Además, cada cuatro horas, una eficiente señorita pasa a revisarle el pañal y se lo cambia en caso de que esté lleno de mierda. ¿Qué más quiere? No, señor, aunque proteste, me niego a contradecir la orden de desintoxicarlo por lavativa.
–Haz silencio, papá, es por tu bien –le digo al oído.
Y él suspira, despega los párpados y me mira como si le hablara en chino. Otra vez, deduzco, ha perdido contacto con la realidad. Mejor. Desde que entró aquí hace un par de semanas a causa del coma diabético, su cerebro anda errático, embotado, lento. Pocas cosas le inducen a regresar de la inconsciencia. Que le jueguen el fundillo, por lo visto, es una de ellas. La otra, el olor a comida caliente, porque, eso sí, con todo y la pancreatitis avanzada, extrañamente, el cabrón no ha perdido el apetito: sigue engullendo lo que le pongan enfrente. Cada vez que alguien aparece con la sopa de pollo o el puchero, sale de su letargo y abre la boca como perro gordo amaestrado.
Mientras el líquido va llenándole lentamente las entrañas, papá se cuelga de mi mano. La rugosidad de sus palmas me transmite un abatimiento que me empuja a reflexionar. ¿Qué necesidad tenía él de pasar por todo esto? Más allá de su alcoholismo, no fue un mal padre; un poco egoísta, tal vez indiferente a los sentimientos de la familia, pero, justo es decirlo, excelente proveedor. Nunca dejó de trabajar y, gracias a la diligente labor de mi madre (graduada con honores en la escuela mexicana de la abnegación), pese a sus continuas borracheras, jamás tuve, durante mi niñez, la desdicha de verlo en casa cayéndose de ebrio. Ella siempre se las ingenió para meternos a mi hermana y a mí en la cama antes de que él apareciera. Años más tarde, siendo adolescente, me enteraría de la gravedad de su afición el día que estrelló su pick up contra un vochito y dejó paralítico al conductor. Y aunque mamá logró vender el terreno de la playa para pagar la indemnización solicitada por los familiares de la víctima, no pudo evitar que su marido pasara una temporada en la cárcel.
¡Pobre mamá! Lloraba bajito por las noches y amanecía con un humor de perros. Fue la época del Corn Flakes y el atún en lata, dos cosas que nunca faltaron en la alacena. Con todo, mamá continuó llevando las riendas del hogar lo mejor que pudo. Y nunca dejó de visitar a mi padre en prisión para cumplir con sus obligaciones conyugales.
El cuerpo fofo curtido por las escaras, los brazos velludos piqueteados por las agujas y las piernas grotescamente hinchadas son señales inequívocas de que papá no va a durar demasiado. Ahora que lo observo sufrir por culpa de su “enfermedad” –como él mismo comenzó a llamar a su alcoholismo después de haber acudido una corta temporada a doble A– me doy cuenta de su gran resistencia física. De no haberse dedicado a tomar tanto, quizá hubiera llegado a la centena. Su maltratado y obeso caparazón comenzó a colapsar apenas hace un par de años. La longevidad es uno de los distintivos de su familia.
Mamá, en cambio, siempre fue enfermiza. Padeció intensas migrañas desde joven y a los treinta estuvo a punto de morir de septicemia. Clienta habitual del bisturí, estar hospitalizada le fascinaba de algún modo.
–Te atienden como reina, te dedicas únicamente a comer y a dormir –decía.
Pero el cáncer cerebral que se la llevó a la tumba no fue un paseo por las nubes. Tardó en consumirla casi un lustro. Sus últimos meses de vida los pasó postrada en cama, presa de fortísimos dolores por culpa del cabrón de papá, que, en el afán de limpiar sus culpas, insistía en mantenerla en este mundo de manera artificial. De no haber sido por mí, tal vez seguiría atada al catéter por el que la alimentaban. Recuerdo que cuando ya no podía hablar, apretaba los puños y cambiaba de posición en el lecho buscando alivio, sin lograrlo. En su rostro se instaló una tensa expresión que le endureció las facciones. Una tarde en que la visité, por el lagrimeo constante del ojo izquierdo y la forma en que comprimía las mandíbulas, me di cuenta de cuánto sufría. Fue cuando le exigí a papá que la dejara ir. Y aunque esa vez me echó de la casa argumentando que la enfermedad de su mujer no era asunto mío, gracias a mi presión no autorizó que le colocaran una sonda gástrica que le hubiera prolongado la agonía muchos meses más. Ahora es él quien tiene escasas probabilidades, menos en un lugar como este donde hay un sinfín de virus pululando en el ambiente. Ayer, al joven que convalecía en el lecho de enfrente lo tuvieron que aislar porque estaba infectado de tuberculosis. Su tos, cargada de microscópicas gotas de saliva, seguramente sirvió de puente para emponzoñar el organismo de algunos internos. Aislados tan solo por unas sucias mamparas, resulta imposible que no se contagien unos a otros. Cada vez que traspaso el umbral de este hospital y me pongo el tapabocas, me pregunto si no saldré de aquí con un virus peregrino alojado en mi torrente sanguíneo.
–¿Me ayuda a calmarlo? –me dice el enfermero. Se está moviendo demasiado.
La petición me hace volver a la realidad. Jalo a papá del brazo y trato de acomodarlo en una posición que no interfiera con la maniobra del muchacho. Miro la botella invertida atada a la cánula y caigo en la cuenta de que aún falta por consumirse la mitad del enema. Y aunque papá tiene los ojos cerrados, en su expresión detecto una combinación de vergüenza, hartazgo y dolor. Que se aguante. Algunas consecuencias debían traerle sus vicios.
Hace frío. La temperatura del pabellón debe rondar los dieciocho grados. A papá le castañetean los dientes. La bata que le han puesto resulta insuficiente para cubrir todo su cuerpo, especialmente el bajo vientre. Al moverse, deja al descubierto su sexo: una masa informe donde convergen sus testículos hinchados y un pene rojo y escaldado. La imagen me causa repulsión. Me recuerda que siempre estuvo orgulloso de su hombría y de su potencia sexual. Una vez, cuando consiguió un contrato grande en Ciudad del Carmen, me pidió que fuera con él porque necesitaba que alguien le echara una mano. Acababa de graduarme como arquitecto y me pareció interesante la propuesta. Pésima idea. No solo me trató delante de su gente como si fuera un pendejo, sino que me hizo a acompañarlo varias noches a un congal donde bebía hasta la madrugada mientras le jugueteaba el coño a la primera puta que se animara a sentarse en sus piernas. ¡Traigan una amiga para mi hijo!, decía, cuando ya andaba muy borracho. Nunca le preocupó demasiado que le fuera con el chisme a mi madre. Daba por hecho que estas parrandas servirían para fomentar la confianza entre nosotros, pero lo único que consiguió fue que terminara de derrumbarse la imagen que mamá nos había creado de él.
Lo observo moverse incómodo entre las sábanas, lo escucho respirar con dificultad. De cuando en cuando carraspea y tose. Debe tener la garganta y los pulmones atascados de flemas. La suya es una tos seca y persistente que empeora por la noche y le impide descansar. Encima de la cama, colgado de la pared, aguarda el cilindro de oxígeno. Cuando en las madrugadas está a punto de ahogarse, le colocan la mascarilla y reacciona aspirando largas bocanadas que le permiten volver a su modorra.
–Tranquilo, don Ramiro, no puje, ya casi terminamos –ordena el enfermero cuando detecta que, en su duermevela, mi padre ha comenzado a tensar las nalgas.
Sin abrir los ojos, papá balbucea varias veces algo que no entiendo. Acerco una oreja a su boca y el me-estoy-cagando me llega clarito. Si llega a defecar, pienso, de nada habrá servido todo este circo. Le aprieto con fuerza la mano e intento tranquilizarlo. Le pido que se calme, que piense en otra cosa, que ya no chingue o vamos a tener que repetir todo el suplicio. Supongo que me entiende porque se apacigua y vuelve a dormitar.
El celular vibra en mi bolsillo. Suelto a mi padre y descubro en la pantalla el nombre de Patricia. Decido no contestar. Hace mucho que no hablo con mi hermana porque, según ella, conversar conmigo la regresa a la infancia y le echa por tierra el psicoanálisis. ¿A cuenta de qué voy a informarle sobre la salud de papá? Con el pretexto de que es depresiva, en todos estos meses no se ha parado un instante por aquí. Si por lo menos contribuyera con algo de dinero… pero no, la muy hija de puta nunca tiene un centavo. Eso sí, sus nenas estudian con los millonarios de Cristo, se la pasa con las amigas apostando en el casino y por nada del mundo deja de ir de compras a Miami dos veces al año. Que se joda, que llame cuantas veces se le antoje. Lo único que en verdad le interesa es la raquítica herencia. Lo mismo hizo cuando internaron a mamá.
Mi mujer, por el contrario, insiste en traer a mi hijo para que pueda “despedirse” del abuelo. No es bueno guardar rencores, dice. ¿Rencores? Para empezar, a mi padre nunca le interesó gran cosa su nieto. Las pocas veces que fue a verlo llegó tan borracho que debimos esconder al niño en su cuarto. Una tarde, cuando mi esposa y Ramirito estaban a punto de salir, papá apareció con unos chocolates importados y se los ofreció a cambio de un abrazo. Mi mujer me dijo que apretó al niño tan fuerte que comenzó a hacerle daño y que, de no haber ella intervenido, quién sabe qué otra cosa hubiera ocurrido. En vez de ofrecer disculpas, papá se burló de mi esposa. Le dijo que si seguía consintiendo a su nieto de esta manera lo iba a volver maricón. Dejamos de frecuentarlo. Por eso no veo ningún caso a que Silvia traiga a nuestro hijo a presenciar la agonía del abuelo.
–Es inútil, hay que volver a empezar –dice el enfermero. Y me señala con el índice una gran masa de heces suaves y cobrizas que le escurre a mi padre entre las piernas. El olor es insoportable. Hago un esfuerzo para reprimir las arcadas.
–¿Da usted la autorización para que lo intentemos otra vez? –pregunta.
Papá se aferra a mi mano con desesperación. Trato inútilmente de desprenderme de sus dedos. Noto que se esfuerza por decirme algo, pero lo único que consigue es emitir unos sonidos incoherentes que se pierden entre los lamentos de un paciente contiguo que regresa de la anestesia. Instantes después, con una vitalidad inaudita, papá despega los párpados, clava sus uñas en mi palma y emite la súplica que llega con nitidez hasta mis oídos:
–¡Diles que me dejen en paz, Ramiro, por favor!
Sin soltarle la mano me inclino y le musito al oído:
–Basta de quejas, papá, ahora es a ti al que no le queda de otra.
Levanto el rostro y busco la mirada del enfermero.
–Adelante –digo.
Cuento publicado en el portal Neotraba (De Puebla para el Mundo) el 6 de agosto del 2024