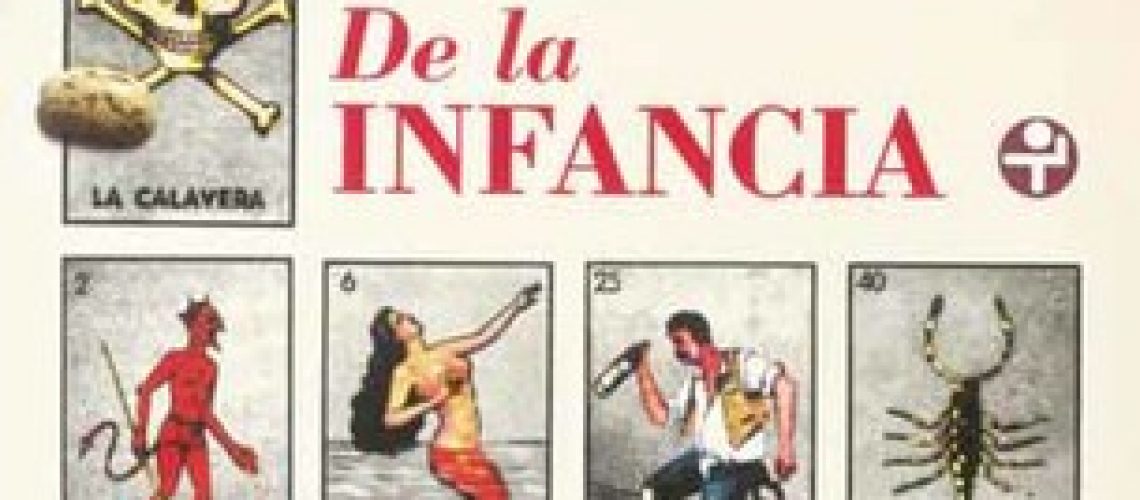Por Carlos Martín Briceño
Para Mario González Suárez, la familia es el origen de todos los males. Todo lo que pasa en la calle, dice en una entrevista, empieza en casa. La familia es el foco de infección, solo sirve para echar a perder a la gente. La familia prefiere destruir a sus miembros antes que dejarlos ir.
Tomando en cuenta estas premisas, González Suárez ha escrito, en diferentes etapas de su vida literaria (1997, 2008 y 2013), la trilogía de novelas cortas (De la infancia, Faustina y A wevo padrino) que, felizmente, Ediciones ERAha decidido poner de nuevo a circular. Narradas en primera persona, escritas en forma de largos monólogos sin divisiones en capítulos (excepción hecha en A wevo padrino, donde un extraño relato de ficción aparece a la mitad del libro), estas tres nouvelles, por su alucinante lenguaje y diversidad, constituyen una excelente manera de acercarse al universo literario de González Suárez.
Así, en De la infancia, la más antigua de todas y que fue llevada al cine por Carlos Carrera con un reparto de lujo en 2010, Basilio Niebla, un padre omnipotente y violento que se dedica a robar conduce cada día a su familia al límite. La madre, epítome de la mujer mexicana aguantadora, soporta lo que sea con tal de mantener unida a su familia. Sólo la visión fantástica de los niños permitirá suavizar la crudeza de la realidad que los envuelve. Y aunque la frontera con la ficción en esta novela de repente es ambigua, el lector agradece esta mezcla porque sólo así es posible digerir con gusto los avatares de esta absorbente historia de violencia intrafamiliar narrada por el mayor de los hijos.
Por otra parte, la presencia de una fuerza demoníaca en la recámara azul de la casa aligera el drama y permite que el autor juegue con el narrador introduciendo, de cuando en cuando, un alter ego que otorga rapidez a las acciones de los protagonistas, en secuencias casi cinematográficas.
Contrario a De la infancia, donde el padre ocupa el papel protagónico, en Faustina –nouvelle publicada por Mario González Suárez once años más tarde–, es la madre quien recibe el peso del protagonismo. La historia, contada a toro pasado por Fausti, hijo único bisexual, pero de sexo indefinido, trata de los siete días, del 24 al 31 de diciembre, en los que él o ella, conoció y vio por única vez a su papá. Mientras el narrador nos describe el encuentro con el padre ausente, aprovecha para contarnos su propia vida, una existencia anodina que gira alrededor de los placeres momentáneos y de su castrante relación con la madre. La novela, que transcurre en las barriadas de Ciudad de México en la década de los años setenta, es también una sarcástica crítica sobre la forma en que los mexicanos entendemos la maternidad y las fiestas de fin de año. “¿Por qué esos días?”, dice el autor en una entrevista sobre Faustina, “porque para mí los días más pavorosos de las familias son precisamente esos días. Todas esas familias que están todo el año mentándose la madre, pero quieren darse un abrazo en la Navidad… ¡Odio esos días! Son días muy tristes, de demasiado rencor, amargura…”
La tercera novela, A wevo padrino, es la más extensa, y también la más ajena al trío. Publicada hace más de una década, cuando estaba en su apogeo la guerra contra los cárteles de la droga declarada por Felipe Calderón, A wevo padrino se sumó a la moda de las narconovelas que, en aquel entonces, inundaban la mesa de novedades en las librerías. Era la época en que las editoriales, aprovechando el interés del público por relatos que dieran cuenta de la violencia provocada por el narcotráfico, comenzaron a demandar historias que tuvieran a los capos y a sus captores como eje rector y que, de preferencia, transcurrieran en el norte. Así nacieron Mi nombre es Casablanca(2003), de Juan José Rodríguez; Sicario (2007), de Homero Aridjis; Tiempo de alacranes (2005), de Bernardo Fernández y Los trabajos del Reino (2004), de Yuri Herrera, sólo por mencionar algunas. Pero en el caso de A wevo padrino, a pesar de que por su trama forma parte de este género cuyo poderío persiste hasta la fecha, tiene el mérito de que su éxito estriba, no en la severidad de su argumento o en la crudeza de los hechos contados, sino en el gozo que causa oír la voz del narrador, en el placer que provoca escuchar ese torrente verbal que nos acerca emocionalmente al protagonista, quien, sin deberla ni temerla, termina atrapado en el espiral de la violencia, añorando la imagen idílica de su sosegada vida familiar antes del narco.
Dice Mario González Suárez que “toda novela es una forma de vida y que trabajarla exige que la vida cotidiana, los compromisos, las relaciones, se supediten en torno de ella”.
Celebro que Mario continúe fiel a esta aseveración y se decante por escribir novelas como éstas que, además de seducirnos como lectores, contribuyen a que observemos con una mirada mucho más crítica la inclemente realidad del país en el que nos ha tocado vivir.
Publicado en La Jornada Semanal Domingo 18 de Agosto