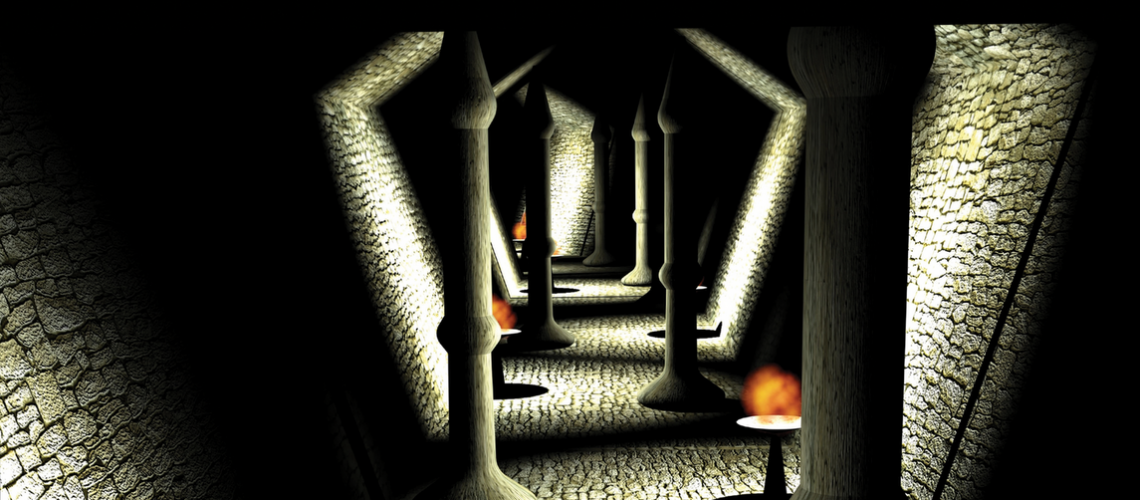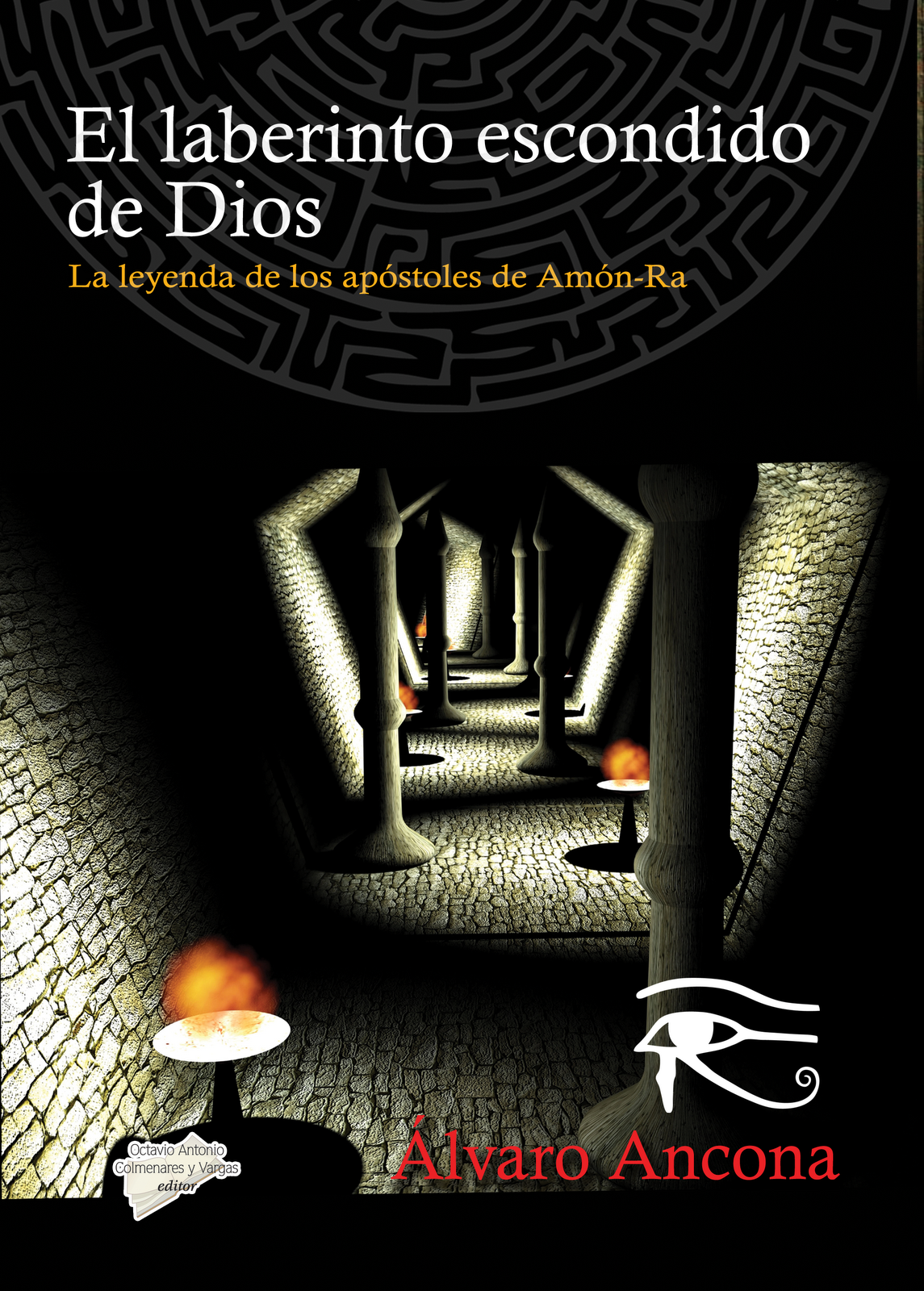 Conocí a Álvaro Ancona hace más de ocho años, en un diplomado literario que se impartió en el desaparecido Instituto de Ciencias Sociales de Mérida, y adonde recalamos una decena de amantes tardíos de las letras. La nómina de maestros, cómo olvidarlo, era de lujo: Sara Poot Herrera, Elena Poniatowska, Emmanuel Carballo, Beatriz Espejo, Eduardo Antonio Parra, Edith Negrín,Jorge Laray otros que no me vienen a la cabeza, no por menos importantes, sino porque después de los cuarenta, la memoria comienza a volverse escurridiza. Entonces Álvaro ya era un autor conocido: había publicado algunos libros y obtenido el premio estatal de novela 1997 que organizaba el Instituto de Cultura de Yucatán. Recuerdo que me gustaba conversar con él durante los descansos. Su trabajo como publicista, aunado a su afición a la literatura, le había permitido atesorar opiniones y anécdotas interesantes que lo distinguían de entre el resto de los alumnos. Incluso, si mal no recuerdo, sus puntos de vista le costaron reprimendas por parte de algunos maestros –léase Emmanuel Carballo- acostumbrados a docilidad en sus pupilos.
Conocí a Álvaro Ancona hace más de ocho años, en un diplomado literario que se impartió en el desaparecido Instituto de Ciencias Sociales de Mérida, y adonde recalamos una decena de amantes tardíos de las letras. La nómina de maestros, cómo olvidarlo, era de lujo: Sara Poot Herrera, Elena Poniatowska, Emmanuel Carballo, Beatriz Espejo, Eduardo Antonio Parra, Edith Negrín,Jorge Laray otros que no me vienen a la cabeza, no por menos importantes, sino porque después de los cuarenta, la memoria comienza a volverse escurridiza. Entonces Álvaro ya era un autor conocido: había publicado algunos libros y obtenido el premio estatal de novela 1997 que organizaba el Instituto de Cultura de Yucatán. Recuerdo que me gustaba conversar con él durante los descansos. Su trabajo como publicista, aunado a su afición a la literatura, le había permitido atesorar opiniones y anécdotas interesantes que lo distinguían de entre el resto de los alumnos. Incluso, si mal no recuerdo, sus puntos de vista le costaron reprimendas por parte de algunos maestros –léase Emmanuel Carballo- acostumbrados a docilidad en sus pupilos.
“Quiero dedicarme por entero a la literatura, ya no deseo robarle tiempo por culpa del trabajo”, palabras más, palabras menos, recuerdo que me dijo Álvaro en alguna de nuestras pláticas. Aquella sentencia, que para muchos podría sonar a lugar común, en Álvaro se convirtió en un verdadero objetivo de vida. Terminó un diplomado en Letras hispánicas, se inscribió en la Universidad del Claustro de Sor Juana, tomó talleres y se dedicó a leer y a escribir, a buen seguro, con más pasión que antes. El resultado de su perseverancia y entusiasmo pronto dio frutos. En el año 2005, su novela La Arcadia, la misma que hoy nos convoca pero con nombre modificado, logró colarse entre las finalistas del prestigiado premio Planeta.
Dice el propio autor en una entrevista que la trama de la novela se le ocurrió cuando supo que en la casa donde vivieron sus abuelos, una construcción de fines del siglo XIX enclavada enla colonia Roma, se habían descubierto en el sótano unos huesos de cristiano. Entonces su imaginación trabajó a todo lo que pudo y esbozó la que sería este interesante thriller que combina lo arqueológico con lo teológico. Me puedo imaginar al autor investigando, analizando, metido las veinticuatro horas del día en libros relacionados con la civilización egipcia. Porque, hay que decirlo, la novela que hoy nos ocupa es también un viaje por las costumbres religiosas del antiguo Egipto, sobretodo en las técnicas de embalsamamiento de esta cultura milenaria que creía en la reencarnación y en la resurrección de los muertos. A lo largo de sus 153 páginas, el autor se ha preocupado por darnos detalles de la cosmovisión egipcia que, de otra manera, quizá nunca nos hubiéramos molestado en averiguar. No sabemos si en las piedras y columnas de las ciudades egipcias estará todo el Universo, pero continuamente se siguen produciendo todo tipo de espectaculares hallazgos “casuales” que aportan nueva luz a la historia de este pueblo, que, en definitiva, es la historia de la humanidad.
Debo confesar que la lectura de El laberinto escondido de Dios me remontó a otros autores que leí durante mi adolescencia. Volví a Agatha Christie, aquella gran vendedora de libros, quien, por haber estado casada largo tiempo con un arqueólogo, tuvo una fructífera época de novelas que se desarrollaban en los alrededores de la pirámides (Muerte en el Nilo, Poirot en Egipto, Cita con la muerte), recordé a Sir Arthur Conan Doyle, el creador del inmortal Sherlock Holmes, e incluso rememoré a Borges, ya que en uno de sus más famosos y magistrales de cuentos, El Aleph, se lee casi al final del mismo que:
“los fieles que concurren a la mezquita de Amr, en El Cairo, saben muy bien que el Universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean al patio central… Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie, declaran percibir, al poco tiempo, su atareado rumor…”
Son, como se ve, muchos los autores que han centrado y basado los argumentos de sus novelas y sus historias en Egipto. Y en este caso, Ancona apuesta por una novela rápida que tiene de todo: aventuras, héroes, villanos, ficción, suspenso y, por si fuera poco, amor. La historia del jorobado Rómulo yla prostituta Rosa, dos seres marginados que encuentran en sus deformidades el pretexto perfecto para enamorarse y dar sentido a sus vidas, es sencillamente encantadora.
Sin hacer de menos la investigación histórica del autor, quizá lo más rico de la novela sean las largas disertaciones que mantiene Isadora, la protagonista principal, tanto con el cura, en rito de confesión, como con su excéntrico cuñado, el sensacional Cartujo, una suerte de hippie del siglo XXI.
Con el primero, Isadora cuestiona la existencia de Dios y se suelta a hablar del papel de las religiones en el mundo moderno. Con el segundo, ahonda en el tema de la relación del ser humano con el baile de una manera tan sencilla, que resulta memorable.
Dicen los que saben que en una presentación sólo deben darse atisbos del argumento para enganchar al lector. Por eso prefiero que sean ustedes, luego de comprar el libro, quienes comprueben por sí mismos hacia donde nos conduce el laberinto que ha diseñado Ancona, pues difícilmente un comentario puede abarcar todo el universo que propone el escritor.
Antes de terminar, no quiero dejar de mencionar que es de llamar la atención que todos los personajes, en algún momento, le hablan a un Dios directamente, en segunda persona. Lo curioso es que no le hablan para agradecerle algo, sino para recriminarle que no meta las manos en el destino del mundo que él mismo creó.
Ahora que lo pienso, estoy seguro que es Álvaro, aprovechándose hábil y mañosamente de sus personajes, quien ha decidido aprovechar algunas páginas de El laberinto perdido…para espetarle a Dios todo lo que se le viene en gana. Lo deduzco por lo que comenta Ancona de sí mismo en su blog:
Me considero un hombre liberal (en el amplio sentido de la palabra libre), agnóstico, ecléctico, lúdico, posmoderno y desmadroso.